Nuevo Libro: "AGORAFILIA. APUNTES PARA UNA NUEVA ERA".
"Agorafilia. Apuntes para una nueva era"
Ed. Libros de canto y Cuento, 2021.
Para comprar aquí:
https://libroscantoycuento.com/publicaciones/coleccion-de-ensayos/agorafilia/
Portada, índice e introducción:
Índice
Introducción.
Ágora y claustro
I. La cosa pública
1. Demócratas secuaces
2. La enfermedad nacional
3. Política a demanda
4. Bellocracia y ventriloquia
5. Tener o no tener oficio
6. Un país facóquero
7. Neofanatismo
8. La identidad del eco: el feminismo
II. Usos, abusos y costumbres
1. La verdad: bien público
2. La felicidad y la apoteosis del Estado
3. La estatalización del deseo
4. La juventud
5. Antropología monstruosa
6. Altura y altivez
7. Estómago y cerebro
8. La universidad fallida
9. Estudiantes y estudiosos
III. ¿Qué hay de nuevo?
1. ¿Qué hay de nuevo?
2. La fragilidad social
3. Lo virtual y lo corporal.
4. Por piedad
5. La ocultación de la muerte y del muerto
6. La muerte que no queremos ver
Introducción
Ágora y claustro
Los constantes confinamientos y las
restricciones sociales están dejándonos entender hasta qué punto necesitamos de
un lugar donde volver y reposar, pero también de espacios abiertos a los que
poder salir libre y comunicativamente. La profundidad de las tendencias
agorafílicas del corazón del hombre se nos han hecho más evidentes.
Hay, podríamos decir, una agorafilía
física y nerviosa, de naturaleza elemental pero no desdeñable. Es la más o
menos imperiosa necesidad de salir y no estar recluido entre un techo y unas
paredes. En estos casos se trata, más bien, del reverso de sentimientos
claustrofóbicos producto de reclusiones prolongadas o empeñadas en trabajos.
Pero hay otra agorafilía que es una
inclinación más genuina y tira de nosotros con la fuerza de las necesidades
elementales, pero con el apetito de las esenciales. Es también la necesidad de
salir, pero no a espacios simplemente abiertos. Es, más bien, el apetito de
vida en común en lugares también comunes con otros muchos, próximos e íntimos
algunos, pero también simplemente conocidos, vecinos e incluso desconocidos con
los que coincidir en un asunto u otro.
Desenvolverse en una red de
relaciones de las que uno forma parte significativamente es, en muchos
sentidos, tanto como estar realmente vivo y experimentarlo. Seguramente forma
parte de lo que querían señalar los clásicos cuando dijeron que el hombre es un
ser sociable por naturaleza. Sin embargo, lo que expresó el pensamiento griego
en su forma más célebre fue, literalmente, que el hombre era un «zoon
politikón», un animal político, o, más libremente, un animal de la polis,
de la clase de sociedad política que fueron las ciudades estado.
Para el mundo antiguo, la expresión
‘animal político’ tiene, entre otros, el mismo significado que, por ejemplo,
‘animal acuático’. Así como los peces fuera del agua no existen con la forma de
vida del pez, tampoco fuera de la sociedad política existen hombres vivos, no
al menos con la forma de vida del hombre. El paralelismo puede parecer
extremado, pero, a mi juicio, es exacto para entender el mundo antiguo y guarda
un secreto para comprender la libertad y las sociedades humanas.
Obviamente, los griegos no desconocían
que muchos hombres, la mayoría en realidad, vivían formando tribus fuera de
ciudades organizadas políticamente. Pero no estimaban esas formas de vida que
les parecían ocupadas en la consecución de lo necesario para la supervivencia,
más o menos holgada. En cambio, tenían la ciudad como el espacio donde el
hombre podía erguirse y dirigir la mirada al horizonte inmenso del desarrollo y
perfeccionamiento de lo humano, sin quedar encerrado en las necesidades que
compartimos y nos confunden con los demás animales.
No deja de sorprender que ese
horizonte inmenso se abriera precisamente en la ciudad acotada por las murallas
y vuelta hacia el interior de un enclaustrado espacio abierto, el ágora, la
plaza. Pero la sorpresa permite entender que se trataba de un espacio físico
limitado en el que cabía toda la inmensidad de lo humano, su ejercicio y
discusión. Al otro lado de esos límites quedaba la vastedad de lo que estaba
fuera de la «civitas» -por decirlo en latín-, y, por tanto, de lo cívico y
civilizado.
Así que era el espacio delimitado de
la ciudad y la vida en su interior lo que introducía en la ilimitada extensión
de la perfección de lo humano. Desde esa perspectiva puede entenderse que
siglos después el monacato medieval fuera, entre otras cosas, una reactualización
de la agorafilía clásica mediante una explícita claustrofilia. El amor a la
vida enclaustrada era una forma intensa de amor a la libertad humana y su
ejercicio, lo que para aquellos hombres significaba también dejar de mirar las
necesidades humanas y volver los ojos hacia otro espacio interior en el que
cabía todo: el alma humana en la cercana presencia de Dios. Los claustros
monásticos son la arquitectura de esa espiritualidad que, junto con el civismo
grecolatino, están en la ascendencia genealógica de la ciudadanía europea y
occidental: ágora y claustro.
Esa síntesis se urbanizó con la
fundación de las universidades, en cuyos claustros la preocupación por lo más
universal tomaba la forma de vidas recluidas mediante el estudio en esas ágoras
sin orillas que son las bibliotecas. Si se piensa bien, el lector encerrado en
los estrechos límites del libro es una encarnación de ese impulso de amplitud
logrado mediante cierta reclusión. La multiplicación mecánica de los libros
permitió desarrollar los nuevos hábitos del lector silente cuyo acceso a los
textos ya no se reducía a las lecturas públicas. La religión, la cultura y la
política europeas se transformaron lentamente a través de esa paradójica
soledad del sujeto moderno de ascendencia claustral. Todo lo anterior tomó
finalmente forma en los ideales modernos y su aspiración a una ciudadanía
crítica e ilustrada.
No les falta razón a los que aducen
que las plazas se han convertido en centros comerciales, la participación en
consumo, y el texto en el predominio visual de las pantallas, tan claustrales
como los libros, pero con orillas bien estrechas. Y sin duda que las
megaciudades modernas han dejado de ser el espacio a salvo de la intemperie
para convertirse en estepas selváticas justificadamente agorafóbicas. Pero en
la plaza de San Marcos desembarcaban los navíos sus mercancías traídas de los
confines del mundo, en las plazas presididas por las catedrales el claustro
acogía comercios y mercados semanales, y el deseo de Aristóteles de sacar el
mercado fuera de la polis no fue más que la proyección urbana de la incapacidad
de concebir síntesis entre la necesidad y la libertad del hombre. La misma
dificultad que les impidió pensar que la realización pudiera acontecer en y
mediante trabajos que prestaran servicios a terceros.
En las modernas sociedades de las
profesiones en las que la ciudadanía se ha universalizado, la dificultad de
conciliar una formación profesional de ordinario exigente, y la instrucción
reflexiva necesaria para evitar la domesticación mediática de las opiniones, se
ha hecho, sin duda, más compleja. Por eso es todavía más crítica la dejación
imperdonable que nuestras universidades hacen de la formación en humanidades
comprensivas de la vida común y personal, en favor de pericias acríticas. El
precio que pagamos es el surgimiento de una servidumbre masiva y de nuevo cuño,
titular de una autonomía que no sabe ejercitar y que sustituye por proezas de
bienestar y consumo. Sin embargo, la viabilidad de sociedades libres sigue
requiriendo de la articulación entre las inclinaciones cívicas que nos llevan
al ágora y las soledades claustrales y reflexivas.
En efecto, no es posible -y mucho
menos en nuestros días- una ciudadanía libre y participativa sin la elaboración
interior y reflexiva de las propias convicciones, en constante contraste
instructivo con las ajenas. Parecerá utópico, pero lo realmente iluso es creer
que son posibles y efectivas las sociedades democráticas modernas sin ese
ejercicio de discriminación que se logra mediante la conversación, la lectura y
la instrucción. Bien mirado, además, no se trata de un requisito oneroso, sino
de una parte medular de todo aquello por lo que deberíamos preferir la
democracia, es decir, por la libertad de pensar por uno mismo sin tolerar que
la opinión acomodaticia se convierta en pasto obligado.
Cuando ese impulso decae, la
democracia se resiente inevitable y fatalmente. No hay ágora sin claustro. De
hecho, la falta del hábito y el gusto por cultivar la propia opinión es la
causa de este opresivo tribalismo que llamamos polarización, y que consiste en
una ideologización sectaria y cerril de todos los espacios de la vida común. Y
es que aquella tendencia a formar parte significativa de la red de relaciones
cívicas mediante una sociabilidad abierta, requiere de una elaboración interior
de la que nuestras ciudadanías han dimitido avasalladas por la tutela mediática
de las opiniones. De ahí que la tribalización más agreste prolifere ahora en el
interior de nuestras sociedades.
En el lector, como en el monje o en
el ciudadano griego, la agorafilía no es claustrofóbica y gusta de una soledad
enriquecedora de la vida en común. La prueba la tiene quien lee estas líneas en
sí mismo: si ha leído hasta aquí es, precisamente, porque durante este tiempo
la mejoría comprensiva de la propia vida y de la común le ha interesado más que
cualquier otro asunto de los que tiene a mano. Así que experimenta esa
milenaria agorafilía occidental a través de los hábitos silentes y recluidos
del lector, es decir, claustrales.
Pero, entonces, el que lee
seguramente coincidirá con el que escribe en que estas sociedades nuestras no
marchan hacia donde debieran, aunque si fueran muchos los que pudieran dar sus
razones al respecto, la plaza, al menos, estaría llena de conversaciones más
genuinamente libres. Leer para formarse una opinión no es aislarse sino lo
contrario: mejorar la vida pública y común. En tiempos de confinamientos
deberíamos reaprender que la primera plaza pública y el primer lugar donde
vivimos en común es la palabra misma.
Escanciada hasta lo esencial, la
agorafilía es amor a las palabras, a las historias y los argumentos como
sustancia cívica de la vida común. El lector tiene ante sí otros veintitrés intentos de transformar la palabra en espacio común, pero tomando posición y
arriesgando argumentos, sin pretender ser todo para todos y resultar ser nadie
para uno mismo.
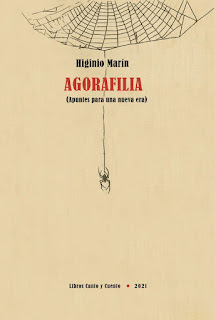




Comentarios
Publicar un comentario